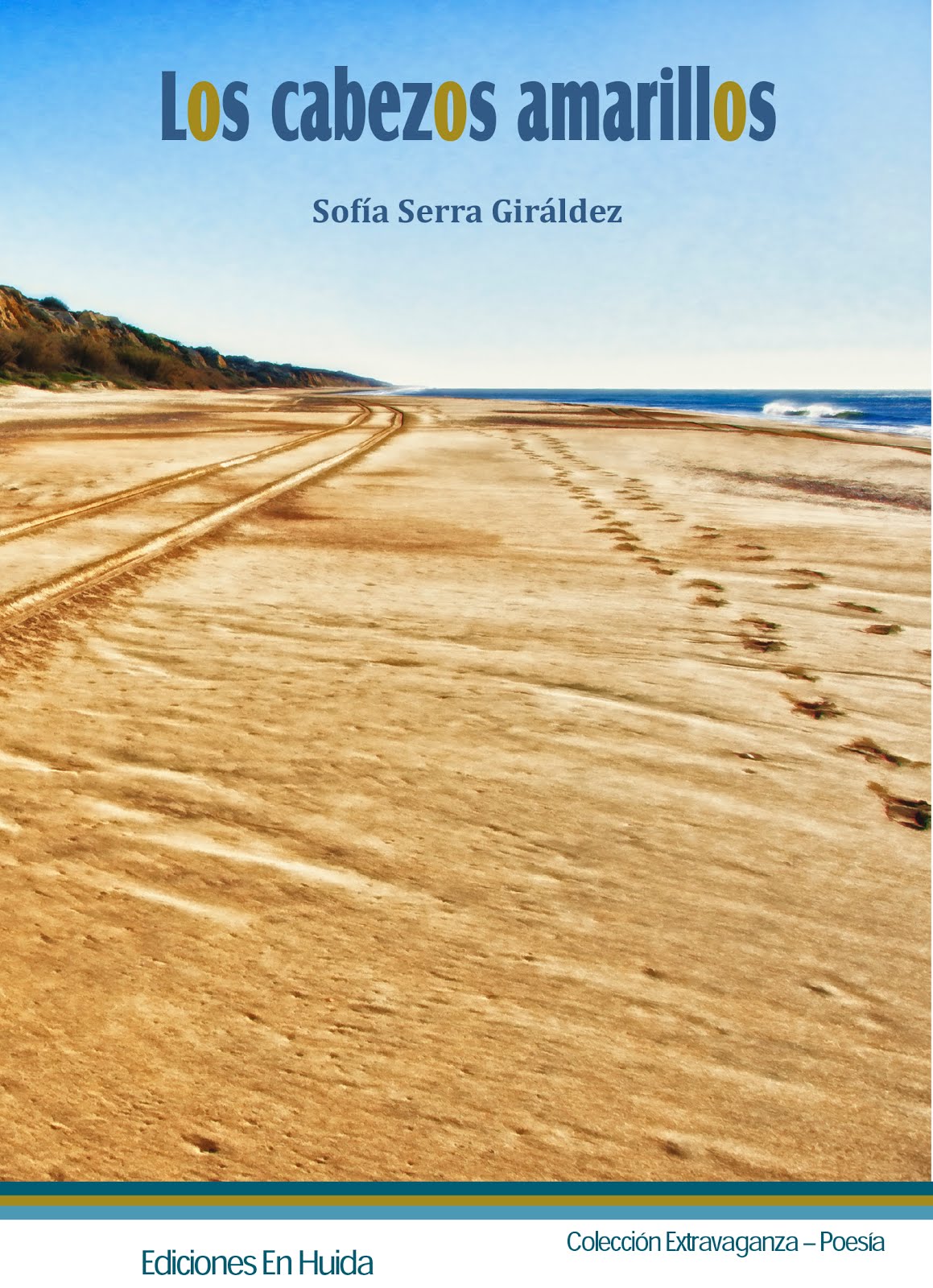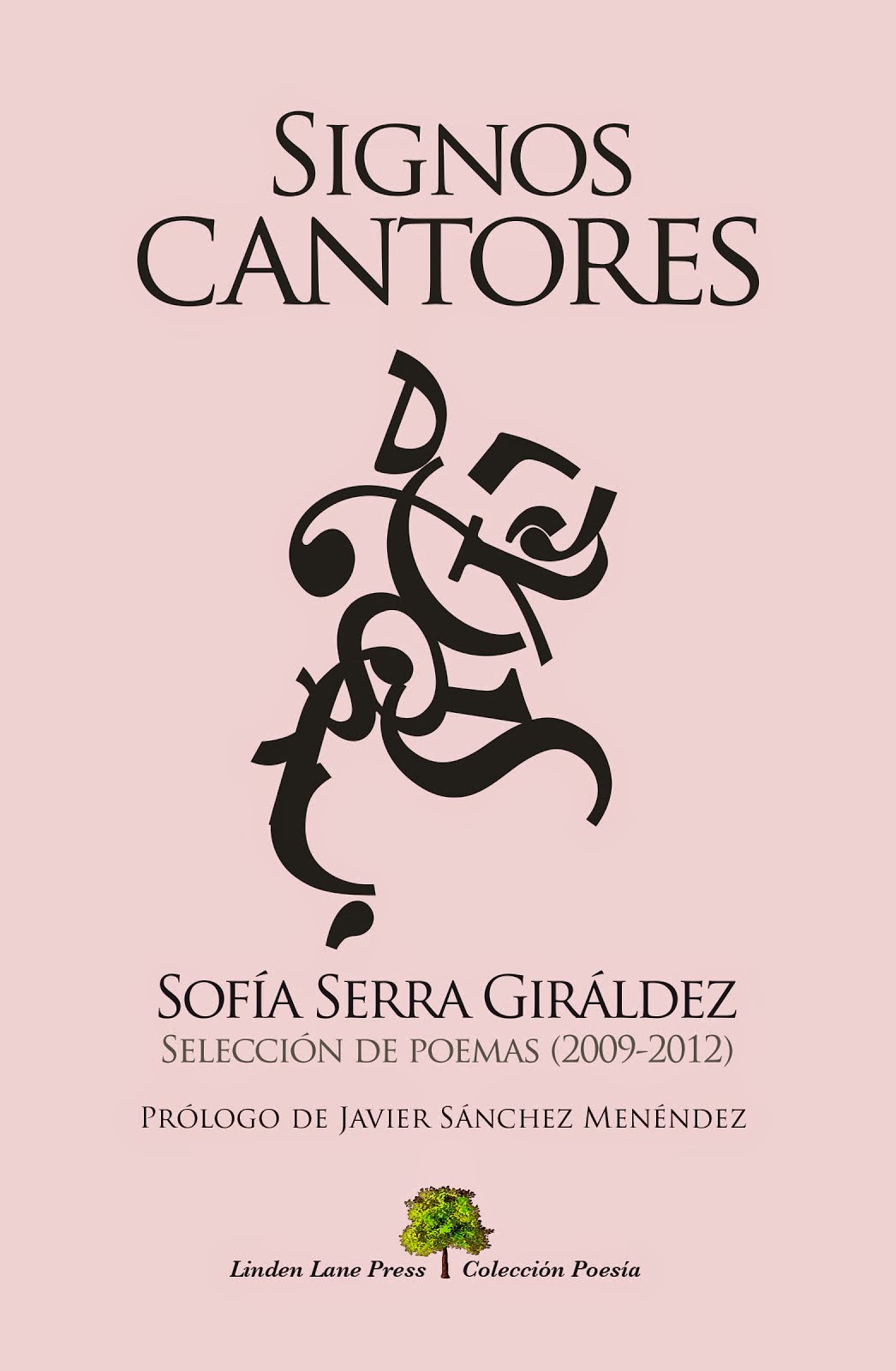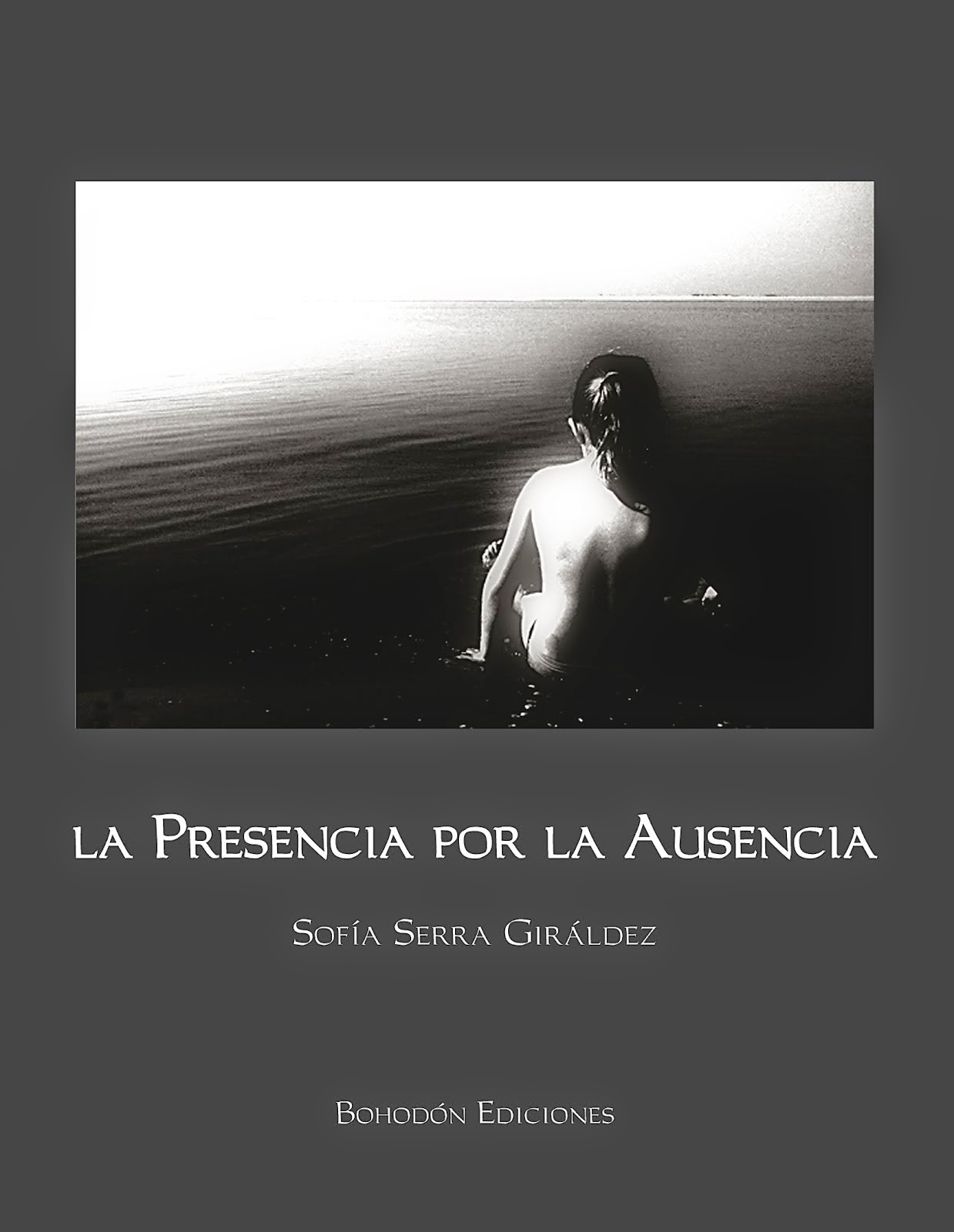La vida en paz
Puesto que la guerra es el arte del engaño, la paz es el arte de la verdad. Vivo en paz,
pues si no he aprendido a engañar ni a mí misma siquiera, debe suceder que vivo en paz, y si contemplo muertos vivientes, es que son criaturas expertas en el arte
de la guerra, es decir, en el arte del engaño, pues muertos están, aunque parezcan vivos, o vivos, aunque vivan como muertos. Debe suceder
que yo vivo en paz y que vivir en paz significa
vivir en desasosiego permanente
consciente
de la mentira
pues si el arte de la vida es manifestación
de la verdad, o sea, la paz, sucede
que los muertos en constante guerra.
¿Cómo guerrean los muertos?
Ese es el estruendo que permanentemente percibo en mis oídos, llega a mis oídos.
la guerra en la que andan enzarzados. El arte del engaño en el que se vive.
El pensamiento humano acabó en Sócrates. Después de él, nada. Su mérito fue indicar el modo en la que el hombre puede vivir en paz encima de esta costra dura de la nomenclatura. Arrastró, como un gran río caudaloso, todo el pensamiento
heredado de los presocráticos y le dio la forma precisa humana social para que fuera posible la asimilación de esta costra sin perder el recuerdo de lo que somos: el medio vital en convivencia con el otro asociado a la razón, es decir, la ética. Después de Sócrates no hay nada. Salvo Kant. Kant es el siguiente pilar en este viaducto sin fin que es la historia del hombre, su pensamiento y reflexión vagando por la costra.
Platón fue nuestro carcelero. Nos condenó, condenó al humano a resultar mero figurante, mero espectador, dejó atrás la esencialidad y el recurso verdadero con el que Sócrates lo situó en la costra. Aristóteles sólo intentó arreglar el desastre platónico otorgando algo de empirismo al asunto. Después los empiristas ingleses. Después Kant asimilando el cartesianismo como medio silogismo para otorgar razón a a la ética. No hay nada más.
El existencialismo fue la debacle. Aún bebemos de ella, aún muchos viven del pozo negro en el que nos vertieron. ¡aún muchos, demasiados se suicidan diariamente y hacen daño a sus semejantes apoyándose en él!, ¡maldito existencialismo! Mi poesía que tanto vive de él, sólo intenta señalar el paso siguiente.
La cultura oriental tenía resuelta la cuestión desde Confucio. Ella ha bebido de las dos formas esenciales desde el principio de los tiempos: taoísmo y confucionismo, ambas perfectamente asimilados por todas las manifestaciones tanto artísticas como meramente sociales, humanas y hasta domésticas, del domos.
El domos en la cultura occidental es un concepto caminante que el hombre occidental busca angustiosamente, ese es su desencuentro con la naturaleza (Platón, la culpa de esto, el pensamiento platónico). Se le escapa constantemente, esa es la locura en la que vivimos inmersos. Querer y no poder, querer vivir protegidos pero no saber construir el techo, lo que nos aleje de la intemperie a la vez que nos integre. Nos limitamos a seguir echando piedra tras piedra construyendo la costra, olvidando continuamente, paso tras paso, la esencialidad del ser.
Se olvidan del vivir anclándose a presupuestos a los que nombran con vocablos grandilocuentes, necesitan nombrarlo todo, cuando todo sólo tiene un nombre: Verdad.
Y cuando la Verdad ES, nace la capacidad de amar: Sócrates
Por eso el hombre occidental se halla tan alejado del hecho de saber amar. Se olvidó de su esencialidad, se olvidó de la razón de su ser: la manifestación de la Verdad mediante el acto del Amor.
Vivimos para ser Verdad y hacer amor. Ese es nuestro único fin, nuestra única finalidad. Sabiendo esto, el hombre puede alcanzar la paz.
Platón nos engañó, Platón desvirtuó, Platón nos desvió del camino. No hay mundo ideal ni hay caverna. Sólo hay Verdad y Amor, y la mentira en la que nos situaron y todos siguen situados.
La escribo no para que se me lea, sino para poder leerla yo. Y a la vez que yo, que a otros les resulte más accesible.
Si yo lo sé, si desde que nací lo sé, otros también pueden saberlo.
No poseo la verdad. Es ella la que me posee a mí.
Y ojalá quiera utilizarme siempre.
Luego el arte de la paz es el arte de la verdad.
El arte de vivir en paz, vivir con la Verdad
Vivir en la verdad es Ser.
Ser en esta costra es un siendo.
Luego ser en esta costra requiere un arte, que es el arte de vivir
Si vivir es un arte. El ser es un siendo en esta costra. luego sería algo así como el arte de ser en esta costra el arte de vivir, o sea, el arte de estar (en esta costra), siendo.
El no sobrevivir
Luego Ars essendi (o el arte de vivir en paz)
El arte de la guerra es el engaño=no ser/muerte
El arte de la paz es la Verdad= ser/vida
Luego vida es igual a verdad.
Luego ser siendo es el arte de vivir en paz encima de esta costra.
oOo